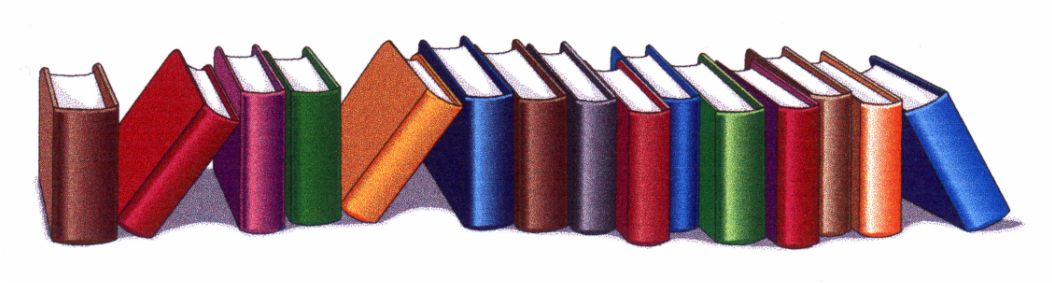Cuando divisé el estandarte de la Legión supe que
mediríamos fuerzas con las huestes romanas de nuevo. No esperábamos encontrar
hostilidad hasta unir nuestras fuerzas en Umbría. Tras meses de marcha
atravesando los montes de la galia, y toda Hispania, supe que mi destino me
deparaba la gloria a lomos de ese corcel hispano que había sido mi inseparable
compañero de viaje en los últimos años. Era como si nuestras almas se hubieran
fusionado en una sola. Empuñaba con fuerza el acero de mi espada hasta sentir
dolor en los nudillos, comprendí la furia con la que me enfrentaba a aquellos
malditos soldados a las puertas de la mismísima ciudad de Roma. El camino fue
largo y pesado para vengar la afrenta de la humillación de los tributos que nos
hicieron pagar.
¡No podemos fallar a Aníbal ni a nuestro glorioso pueblo!- me repetía una y
otra vez en mi interior.
La tensión de los mercenarios hispanos me causaba repulsa
y vergüenza, podía percibir desde la distancia el nauseabundo olor a miedo que
emanaba de sus poros. No comprenden la invencibilidad de Cartago ni conocen la
gloria de mi hermano Aníbal Barca. Cuando demos muerte al enemigo y hayamos
acabado con Roma, me encargaré de entregar su alma a Baal Hammón.
Confío en mi pueblo y en la ayuda que recibiremos tras
las derrotas en Hispania. Debemos aniquilar cualquier esperanza de Roma desde
el corazón de su vasto imperio. Por ello nos encontramos a las puertas de una
hazaña histórica, por ello nuestro honor va a ser juzgado en el campo de
batalla y alzado al paraíso de la deidad Tanit.
Mis hombres me aseguran que alguien importante ha llegado
a filas en el enemigo, de tratarse de un nuevo cónsul, nuestras opciones de
victoria se verían seriamente mermadas. ¿Acaso sabrían de nuestros planes?,
¿debemos cuidarnos de algún traidor?.
La jornada ha estado marcada por la visita de los
emisarios de Marco Livio. Creo que traman algo, me pareció vislumbrar el rencor
en sus ojos. Intuyo que saben algo y nos llevan ventaja por ello. ¿Sabrán del
acaecer de las tropas de Aníbal? Hace más de doce noches que enviamos tres
soldados al encuentro de nuestro general y aún no tenemos nuevas.
En el campo de batalla mi orgullo me impide ser cauto, en
el lugar de privilegio de las falanges, mi corazón sólo sabe palpitar
enérgicamente por el honor de nuestras gentes y en ese entusiasmo me encuentro,
para dar muerte a los hombres que sin gloria blandirán sus espadas y derramarán
su sangre por un pueblo sin futuro ni victoria.
Toda la furia de las grandes bestias caerá sobre ellos al alba, destruyendo
sus primeras líneas para que nuestra infantería y caballería arrase a esos
bastardos hasta desposeerlos de vida. Ansío el momento de verlos morir exentos
de dignidad a manos del mejor ejercito jamás formado, a manos de Cartago...
Fragmento manuscrito de Asdrúbal Barca en vísperas de
morir a manos de las Legiones de Marco Livio Salinator en colaboración con los
refuerzos de Cayo Claudio Nerón en la decisiva Batalla de Metauro, en el marco
de la Segunda Guerra Púnica, hacia el año 207 a.C. Le fue entregada a Aníbal el
Cartaginés junto con la cabeza de su hermano, obligándole a retirarse a las
montañas y terminando así un asedio que duró dieciséis años en la península
Itálica y la mayor amenaza sufrida por Roma en toda la historia de su poderoso
imperio.