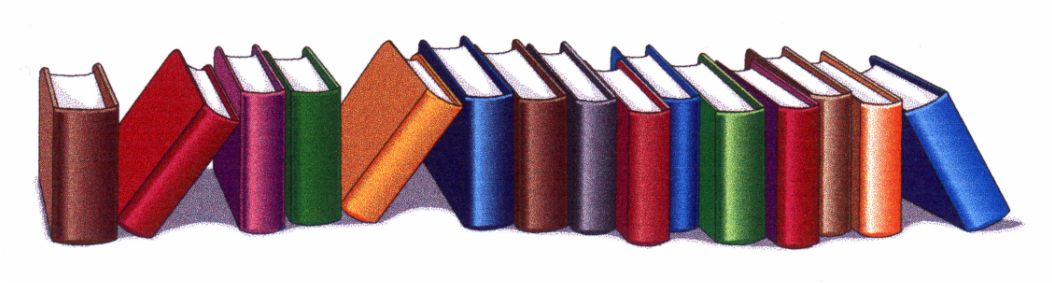Amanecía en
los campos de Mosela, los primeros rayos de luz se filtraban a través de las nubes
y se reflejaban en las cristalinas aguas del río. La caballería se encontraba
apostada con la salvaguarda de los frondosos bosques de robles. A Helmuth le
apretaba el barboquejo de su casco prusiano y una gota de sudor frío le
recorría todo el lateral de la
cara. Fue entonces cuando el cruel pensamiento de no volver a
ver a su hijo le impidió disfrutar de la suave brisa matutina que podía
percibir en el estandarte situado unas filas por delante de él. El relincho
nervioso de un corcel blanco le despertó de la lastimosa ensoñación de los
juegos y las risas arrancadas de los labios de su hijo Otto en las praderas de
su casa de campo en Könisberg, a orillas del río Pregel. Portaba su mosquete,
largo y pesado, destinado a aquellos soldados vigorosos y mejor instruídos. El
peso del equipo le asfixiaba y el aroma a muerte saturaba su olfato.
-¡A mi señal
iniciaremos la carga de infantería por el flanco izquierdo!-gritó el Mariscal
de Campo.
Estaba
preparado para la carga, no era fácil a pesar de las enseñanzas y disciplina
que desde su infancia había recibido. El sueño de su padre era lograr un
verdadero soldado que sirviera a su patria con el fin último de reunificar los
Estados Alemanes para convertir el reino de Prusia en un gran Imperio Alemán.
Había crecido hostigado por los valores de su destino y estaba convencido que
sólo así podría ganarse el reconocimiento de su pueblo. Ahora era diferente, un
escalofrío le recorría la espalda mientras aguardaba, quizá sus últimos minutos.
Llevaba casaca azul sobre chaleco y portaba espada al lado izquierdo, sus botas
todavía estaban relucientes. Los minutos se hacían eternos, mientras procuraba
ocupar la mente en pensamientos que a él le parecían muy lejanos. Recordaba una
tarde cualquiera, al calor del hogar y la compañía de su joven esposa Ivette,
recordaba su pelo rubio ondulado descansando sobre sus hombros, su piel tersa,
sus cálidas sonrisas y sus miradas lascivas. Era cariñosa y él se había
enamorado de ella desde el primer momento en que fueron presentados en una
recepción al Barón Von Richthofen. En ese preciso instante, volvía al campo de
batalla sobresaltado por el ascendente y armónico ruido de tambores.
Insensibilizada por el miedo y la angustia, su mente sólo pensaba en la supervivencia. El
único resquicio de esperanza era que la batalla acabara pronto o sufrir una
herida que le retirara de la primera línea. Agazapados tras las retamas del
bosque, gozaban de un lugar privilegiado para observar al enemigo. Este se
desplegaba en perfecta falange, más con carácter intimidatorio, sobre una zona
situada entre dos pequeñas colinas. La infantería portaba elegante con sus
chaquetas tres cuartos azules con charreteras doradas, pantalones rojos y gorras caladas a juego. El entusiasta
ejército del General Patrice de Mac-Mahon, aunque numeroso, no estaba dotado
con la disciplina y rigor que poseía la impresionante milicia prusiana. No
poseían las cualidades en la lucha y la visión estratégica de la que hacían
gala los alemanes pero mantenía intacto el honor por su patria y el
convencimiento de un triunfo en Mars-la-Tour, e impedir así el avance hacia
París de las tropas de Otto Von Bismarck y la capitulación de Napoleón III, emperador
de Francia.
Desde su
posición de privilegio, Helmuth miraba las hordas enemigas como si de un dibujo
se tratara, a esa distancia no podía percibir los suaves movimientos de la infantería. Los
estandartes franceses eran los encargados de romper el momento mágico, y a esas
alturas comenzaban a desempeñar su función los tamborileros. Era cuestión de
minutos, todo estaba listo. Su respiración se hacía más profunda a medida que
se acercaba el execrable acto de destrucción. Su corazón palpitaba enérgico con
la esperanza de salir indemne del fragor de la contienda. Miraba
a su alrededor y las caras asustadas de los jóvenes soldados germanos, le hacía
recapacitar de la idoneidad de la estrategia. Habían acordado que el batallón de
fusileros atacara su flanco izquierdo para hacerlos replegar sobre su flanco
derecho, entonces la caballería pondría todo su empeño en dar muerte al
enemigo. Calculaban bajas pero el convencimiento por ganar la guerra pasaba por
acabar con la resistencia en Lorena y avanzar, y para ello ese combate se
antojaba esencial para lograr el objetivo de un Imperio soberano que dominase
el viejo continente.
Entonces se
paró el tiempo, Helmuth pudo ver cómo los clarines se acercaban peligrosamente
a los labios de los soldados portadores y esa era, sin duda, la señal que daba
paso a las hostilidades. Había llegado el momento, los clarines retumbaron
atenuados por los cascos y los soldados de primera línea empezaron a correr
directos hacia el enemigo mientras el terreno vibraba del estruendo. La
consigna era que él diera fuego de cobertura a la primera y segunda línea de
ataque y que procurara mantenerse en retaguardia. Le tranquilizaba el hecho que
no lucharía cuerpo a cuerpo con los soldados que tenía enfrente, pues había
desarrollado una feroz cautela con el objetivo de mantenerse indemne a lo largo
de la batalla. El
resto de la milicia prusiana debía proteger a Helmuth. El fuego de los cañones
Krupp de 90 mm
sorprendió a la infantería francesa y éstos caían en decenas con cada
explosión, al tiempo que se acercaban a ellos los disciplinados soldados de
infantería teutones haciendo uso de los pesados fusiles Dreyse. Los soldados
franceses caían por cientos y aquellos que habían iniciado su enérgica carrera
hacía la muerte habían desistido y se replegaban contra el cerro que quedaba a
la derecha del bosque donde aguardaba la poderosa caballería prusiana. La
admirable pero inexperta dedicación militar gala despertaba de su letargo
disparando con sus fusiles de cerrojo Chassepot calados con bayoneta, que dada
su letal potencia de fuego empezaba a hacer estragos entre los avezados
alemanes. Para empeorar la situación, los cañones franceses comenzaban a
escupir con la ira propia de los acontecimientos y parecía nivelar el duelo.
Ahora, era el turno de la infantería a caballo, los granaderos y los
mosqueteros que atacarían el flanco derecho
de las tropas del General Mac-Mahon. Toda la furia y la crueldad de la
guerra caía sobre los soldados enemigos, entonces Helmuth pensó que no quisiera
estar en esa posición que tan débilmente parecían defender los franceses.
Todo
transcurría según lo previsto y además Helmuth seguía con vida tras los
primeros enfrentamientos. Los combates se sucedían a velocidad de vértigo,
esperaban un ataque más lesivo y mantenido de los franceses, la sorpresa
inicial tuvo un conato de reacción hasta que entró en juego todo el poder del
orgullo militar alemán guiados por su mariscal de campo. Éste, a lomos de un
caballo árabe de capa crema empuñaba su espada mientras gritaba las órdenes a
los distintos batallones. De repente un proyectil de cañón enemigo caía al lado
de su caballo y la estrepitosa explosión sobresaltó a caballo y jinete,
haciéndole caer de su montura con una violenta sacudida. Luchó por ponerse de
pie enseguida y tomar su fusil para repeler el ataque de las unidades francesas
que comenzaban a llegar hasta su posición. Tras varios disparos certeros notó
un fuerte dolor en su muslo izquierdo y cayó de nuevo de espaldas. Fue entonces
cuando pudo percibir el olor a sangre fresca que emanaba de su pierna izquierda
y el intenso dolor que comenzaba a apoderarse de su ser. Una herida limpia en
el muslo izquierdo vaticinaba el fin. Todo aquello por lo que había luchado,
todos sus principios, todos sus ideales, el ver unificados todos los Ducados
Germánicos para constituir el II Reich eran cercenados por ese fragmento de
metal. Comenzaba entonces una oleada de sensaciones en lo más profundo de su
mente. El dolor y la decepción jugaban con los principios prusianos de honor y
fidelidad, entrelazándose, igual que una pareja se unía para dar porte elegante
a un vals. Por entonces su corazón se aferraba a la vida mientras se agotaba su
intelecto. Todavía tenía tiempo de percibir ese intenso olor a muerte en el
campo de batalla, los bramidos de la artillería y los gritos de los hombres en
el umbral de su apocalipsis personal completaban el espantoso lienzo de sensaciones
que se había instalado en su alma. Justo antes de cerrar los ojos, tuvo tiempo
para enorgullecerse de haber vivido bajo los principios de la aceptación del
poder como autorrealización, de asimilar sus propias normas morales y de ser
consciente de aceptar los acontecimientos tal y como le estaban sobreviniendo.
Eso era, sin duda, un paso más para potenciar sus creencias de lo absurdo del
arrepentimiento de los actos a pesar del dolor que pudieran causarle. Sólo de
este modo podía tener una moral de nobles y podía alcanzar la supravivencia que
alimentaba su razón de ser. Ya podía marchar tranquilo, pues tenía el
convencimiento que su muerte sería un paso más para alcanzar la subliminalidad
de sus principios.
Cuando el
Mariscal de Campo exhalaba el último hálito de vida, la caballería cargaba
duramente contra las huestes francesas obligándoles a una retirada humillante,
no sin antes infligir un alto número de suertes supremas a los entusiastas
soldados galos.
Mientras,
Helmuth continuaba disparando su mosquete a los hombres que partían en
retirada, podía observar como caían fulminados y quedaban muertos en posiciones
ridículas. El batallón de fusileros se encargaban de evitar sufrimiento al
enemigo herido, que yacían indefensos dada la gravedad de sus heridas. Todo
había terminado y podía contar con el don de la vida tras la vorágine de
destrucción y muerte. Un grupo de suboficiales se acercó a él y le sirvieron su
caballo al mismo tiempo que uno de ellos entonaba:
-Generalfeldmarschall,
el ejército francés se bate en retirada, hemos ganado la batalla. Puede
subir a su caballo.
La estrategia
de hacerse pasar por un soldado de infantería que quedara en retaguardia dando
fuego de cobertura, mientras otro aristócrata prusiano usurpaba su posición de
privilegio en combate, había resultado un éxito, pues sabía con certeza que las
directrices del ejército contra el que iban a medir fuerzas era, sin duda, dar
muerte al gran Mariscal de Campo Helmuth Von Moltke. Habían conseguido
vencerles en un duelo decisivo para continuar su ofensiva sobre París y
obligaban a las tropas y al General Mac-Mahon a replegarse hasta Chalons. París
estaba más cerca y Napoleón III lo sabía.
Mientras se
subía a la grupa de su caballo, observaba orgulloso la gran victoria,
representada por la toma de Lorena. Un paso más hacia el ansiado objetivo de
coronar a Guillermo I, un paso más hacia el Gran Imperio y un paso más hacia el
poder como bandera en un entorno de muerte y destrucción, caldo de cultivo de
odio y venganza que más tarde iba a tener consecuencias nefastas y que a buen
seguro comprometía el equilibrio entre fronteras.